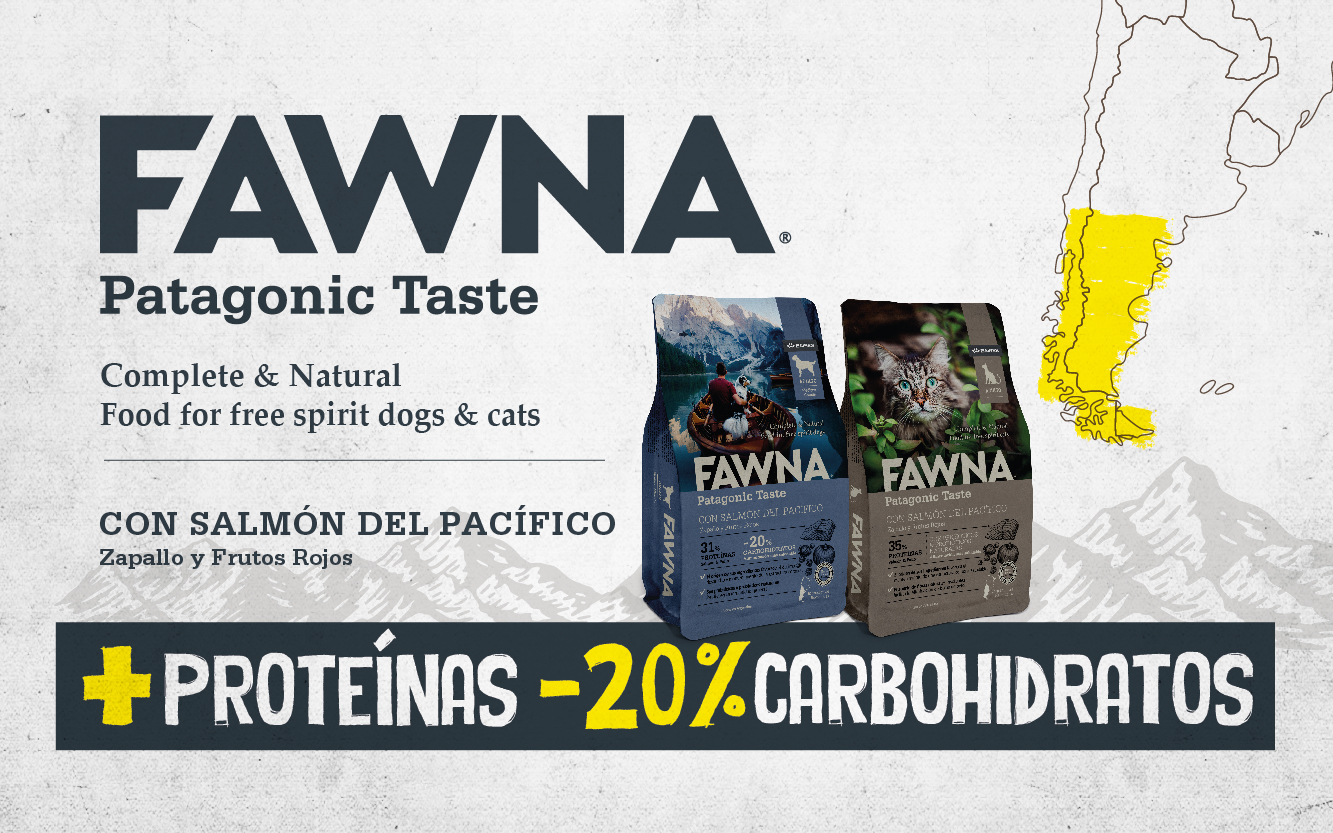¿Vale la pena estudiar una carrera en la Universidad?


Frente al interrogante planteado por La Nación semanas atrás, se viralizó en las redes la visión de dos neurocientificos locales sobre una realidad que debería prescindir de todo tipo de cuestionamientos.
Fabricio Ballarini y Pedro Bekinschtein
Educandoalcerebro.com.ar
¿Vale la pena estudiar una carrera en la Universidad? Se preguntó el diario La Nación (Ver Imagen Nº 1) hace un par de días bajo una chorrera de estadísticas que vinculan el grado de estudio y la chance de obtener trabajo.


Educación, riqueza y salud
En principio es saludable entender que existen correlaciones que vinculan cosas muy simples y específicas. Cosas que si bien parecen lógicas, a veces pasan desapercibidas para una parte grande la humanidad
Cuantos más años de estudio tenemos, mejor dicho, cuantos más años de educación tienen los individuos de los países, más ricos son esos países. O lo que es igual pero más terrible: cuando menor es el acceso a la educación más pobres son los países. Seguramente podrás argumentar que es una simple correlación y vas a tener razón.
Pero hay otras correlaciones interesantes, por ejemplo, el grado de riqueza (esa que medimos antes) varía con la salud de esos pueblos. Es lógico, y hasta súper obvio también, pero está bueno deducir que más educación es más riqueza y más riqueza es mejor salud, en ese u en otro orden. Así que, como mínimo estaría siendo copado el hecho de ponerse guardapolvo y aprender.
Ahora con esta información quizás podamos modificar un poco la pregunta, ¿está bueno estudiar para vivir mejor? Si vivir mejor es tener más esperanza de vida, salud y dinero. Parecería que sí.


Bajo estas condiciones estas personas son sobrepasadas por las demandas cognitivas y perpetuán cíclicamente una serie de malas decisiones que les impiden salir de la pobreza.
¿Cómo funciona el cerebro?
Ok ok…Todo muy lindo…No está bueno ser pobre, y eso se solucionaría con un trabajo, para el que, aparentemente la universidad no te forma, pero ¿qué pasa con el nivel educativo?, ¿para qué sí vale la pena ir a la Universidad?
Si todavía seguís dudando en anotarte a Facultad te podemos contar que desde hace unos años la humanidad tiene la posibilidad de espiar cómo funciona el cerebro, gracias a un aparato inmenso y hermoso llamado resonador magnético funcional. Este avance tecnológico además de generar miles de datos para mejorar el diagnóstico de enfermedades, nos permite empezar a comprender qué partes de nuestro cerebro son activadas ante determinados estímulos, situaciones o decisiones.
Si señor y señora que esté leyendo esta nota, usted puede comparar cómo, cuándo y dónde se activa su cerebro en determinadas situaciones de la vida cotidiana.
Este tipo de comparaciones le permiten a la humanidad (o a la comunidad científica) medir la superficie de la corteza (o sea la parte externa de nuestro cerebro). Estructura que funcionaría como una posible área candidata a ser un indicador sensible sobre las capacidades cognitivas.
Ya que en investigaciones previas, los científicos habían observado que la corteza crecía durante la infancia y la adolescencia por lo cual más desarrollo cognitivo correlacionaría con el crecimiento de esta región periférica y fundamental de nuestro cerebro. Sumado a esto, también existen evidencias para pensar que la corteza aumenta de tamaño como resultado de las experiencias que uno puede tener en la vida.
En resumen, es bueno tener una corteza más grande.
De generación en generación
Ya tenemos el aparato y ya sabemos qué región medir. Ahora nos falta un experimento que relacione superficie cortical y el nivel socioeconómico y educativo. Si nosotros somos el pasado, el futuro son los niños, entonces ¿qué tal si analizamos el nivel educativo de los padres comparado con el tamaño de las regiones relacionadas con el lenguaje, la lectura y las funciones ejecutivas (razonar, tomar de decisiones y esas cosas que nos hacen humanos) de sus hijos? Quizás de esa forma podremos comprender por qué vale la pena ir a la universidad.
Por suerte esta gran pregunta, se la hicieron unos científicos hace muy pocos meses y la respuesta fue bastante abrumadora.
Cuando los padres no fueron a la universidad (tuvieron 12 años de educación formal), sus hijos tienen la corteza más pequeña (aproximadamente 3%) que los hijos de padres que si fueron a la universidad. Así es querido lector, tu formación influye en el tamaño del cerebro de tu hijo.
Para sumar culpa al desarrollo cerebral de tus hijos, los investigadores hicieron la misma evaluación pero separando a los padres según los ingresos.
Ellos también encontraron una correlación entre el tamaño de la corteza y los ingresos de la familia. Notoriamente, la diferencia de ingresos en los segmentos más pobres mostró un mayor crecimiento del cerebro, mientras que a niveles económicos más altos prácticamente no hallaron diferencias.
Es decir, la diferencia de ingresos en los sectores más pobres está relacionada con el tamaño del cerebro, pero en los sectores más ricos, no.
Estos valores podrían justificar la búsqueda de políticas de ingresos mínimos en los estratos más pobres de nuestra sociedad. Fundamentalmente cuando observamos que los niños de las familias más pobres tienen el 6% menos de corteza cerebral que los hijos de familias de clase media.
Entender que tener el cerebro más pequeño a causa de la marginalidad está vinculado directamente a déficits cognitivos es comprender una parte importante de la condena social.
En simples palabras, justificar científicamente que las deficiencias económicas y educativas producen un deterioro intelectual, por el que seguramente se perpetúe infinitamente su pobreza.
Tomar malas decisiones, no tener la capacidad para comprender, no poder razonar correctamente o tener problemas de aprendizaje, se asocia con los niveles terribles de desigualdad.
Acotar esa brecha es brindar la posibilidad de poder crecer.
Podemos discutir qué vale la pena enseñar, pero por vos…, por tu salud, por tu cerebro, por tus hijos, por un mundo mejor, definitivamente vale la pena ir a la Universidad.